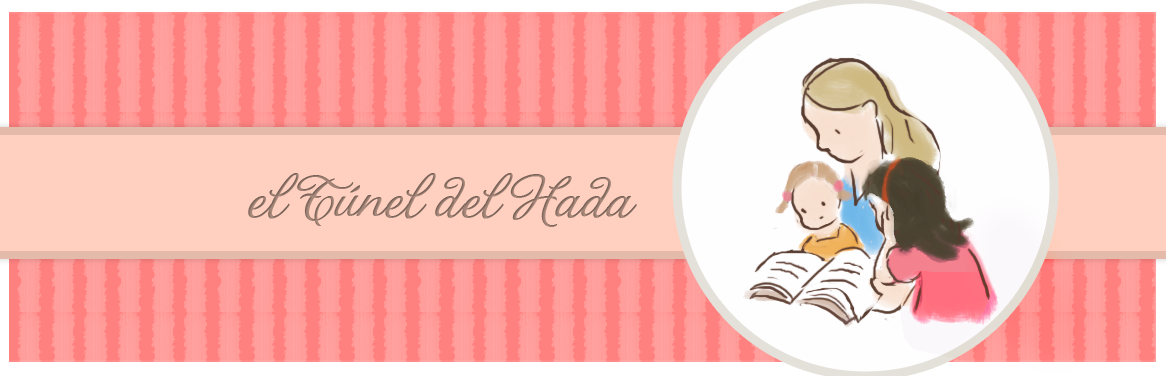| imagen: Irisz Agocs |
Hoy casi me eloctrocuto. Como lo lees. Se me ha ocurrido cortar el césped y digo se me ha ocurrido porque esa tarea recae en papá. Un papá alérgico que no pasa por su mejor momento y al que he querido evitar una crisis en el jardín. Y allí he ido yo que puedo o creo que puedo con todo, he subido la cortadora de césped y un cable industrial de 25 metros que he entendido usa mi marido como alargador. La tarea era sencilla. Conectar cable de cortadora a ladrón del cable industrial, apretar botón rojo más manillar y caminar en líneas rectas sobre el manto verde, en una especie de ir y venir. Bien, el ir no lo he hecho del todo mal pero al volver sobre mis pasos he debido enganchar el cable y lo he segado partiéndolo en dos, tal cual. Ha saltado el cuadro de la luz de toda la casa y he tenido suerte de no saltar yo por encima de ella. No se me va a ocurrir de nuevo coger esa máquina. Lo prometo.
Tan nerviosa me he puesto que se me ha caído el vaso de agua que bebía para tranquilizarme. Mil pedacitos de cristal esparcidos por la encimera de mi cocina, dispersos por el suelo y escondidos detrás de la cafetera y debajo del frigorífico. Vale, recogidos y a la basura pero como hoy estoy, parece ser, tocada por la magia de los dioses, al retirar la bolsa me he clavado un cristalito en la pierna y tremenda es la brecha de recuerdo que voy a dejarme.